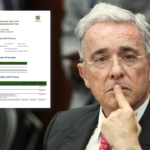Hace 26 años, el país perdió a una de sus voces más lúcidas y —al tiempo— más humanas. Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999; su muerte dejó una herida abierta que aún pide verdad y reparación. Lo que quedó, sin embargo, no fue solo la ausencia: fue un legado de pensamiento, humor crítico y compromiso con la paz cuya relevancia se agranda justo cuando la memoria obliga a mirar en qué clase de país queremos vivir.
Si hay un eje para pensar hoy la obra de Garzón es la anécdota —casi parable— que contaba con ternura: la traducción que hicieron los wayúu del artículo 12 de la Constitución de 1991. El enunciado, despojado de tecnicismos jurídicos, pasó a decir algo así como: “Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente”. Esa versión, simple y profunda, fue para Garzón una enseñanza que resumía la idea de la democracia —respetuosa y protectora— que él defendía en cada intervención.
Convertir esa anécdota en eje de la reflexión pública no es un ejercicio nostálgico: es una exigencia práctica. En la Colombia de hoy —con sus tensiones, su violencia remanente y sus profundas desconfianzas— aplicar la sencillez moral de esa traducción implicaría políticas y prácticas concretas: garantizar el acceso real a la justicia, educar en la convivencia y reconocer la pluralidad como base del trato humano. No se trata de una consigna bonita; es una hoja de ruta mínima para bajar los decibeles de la violencia y para reconstruir legitimidad en las instituciones.
Recordar a Garzón exige, además, mirar con rigor lo que pasó con su muerte. A lo largo de las investigaciones y en decisiones públicas recientes, se ha reconocido la gravedad institucional del caso: la participación de paramilitares con complicidad de agentes del Estado —y la admisión de responsabilidad estatal ante instancias internacionales— convierten ese crimen en un espejo sobre la falla de garantías que aún persiste en el país. No podemos honrar su memoria sin enfrentar esa verdad y sin exigir que las responsabilidades sean esclarecidas por completo.
Garzón no fue solo el creador de personajes inolvidables —Heriberto de la Calle, Godofredo Cínico Caspa, Néstor Elí, Dioselina Tibaná—; cada uno de ellos era una estrategia moral. A través de la risa mostraba las conductas que dañan la vida pública: la hipocresía, la cobardía, la codicia y la complicidad. Sus parodias desarmaban discursos y permitían ver la vulnerabilidad humana detrás de las máscaras del poder. En sus intervenciones públicas —como mediador en liberaciones y como educador de audiencias— practicó lo que esos personajes denunciaban: la búsqueda de la verdad con palabra clara y la defensa de las víctimas.
Sus frases célebres son, hoy, llamadas a la acción. Cuando decía que la esperanza debía cultivarse —no como una resignación, sino como un trabajo colectivo— nos legó una forma de política que no se agota en el lamento. “Hay algo que existe en los colombianos: no perdemos la esperanza de hacerlo cada vez mejor” —esa idea sirve como punto de partida para construir instituciones que no toleren la violencia y para reforzar la educación cívica que la anécdota wayúu ejemplifica.
Aplicar el principio de aquella traducción significa, en la práctica, políticas que promuevan el respeto: traducción efectiva de derechos a realidades lingüísticas y culturales; mecanismos de protección para quienes medían y mediadores activos de paz; justicia que no sea solo formal sino eficaz; y pedagogía ciudadana que forme para la empatía y la convivencia. Si la frase wayúu nos interpela es porque convierte un enunciado jurídico en una norma de humanidad cotidiana: no dañar a quien piensa distinto. Ese imperativo, si se materializa, debilita la lógica de la violencia.
Honrar la memoria de Jaime Garzón no es archivar su figura en un altar sentimental. Es poner en práctica lo que enseñó con humor y con coraje: traducir la letra de la ley a la vida de la gente, proteger a los que intermedian y comunican, y exigir verdad frente a los vacíos institucionales que permitió su silencio definitivo. El reconocimiento de responsabilidad estatal en su asesinato reciente ante instancias internacionales debe ser el inicio —no el final— de una ruta de reparación y reforma. Hoy, a 26 años de su muerte, Garzón sigue dándonos lecciones porque supo pensar la justicia y la democracia como prácticas cotidianas: reír para nombrar lo inaceptable, mediar para salvar vidas, traducir para que la ley deje de ser un objeto distante y se convierta en una promesa cumplida. Si recibimos en serio la versión wayúu del artículo 12 —ese mandato de no cargar a nadie sobre el corazón— habremos hecho algo más que recordar su voz: habremos permitido que su lección se convierta en política pública y en cultura ciudadana. Ese sería un homenaje vivo.